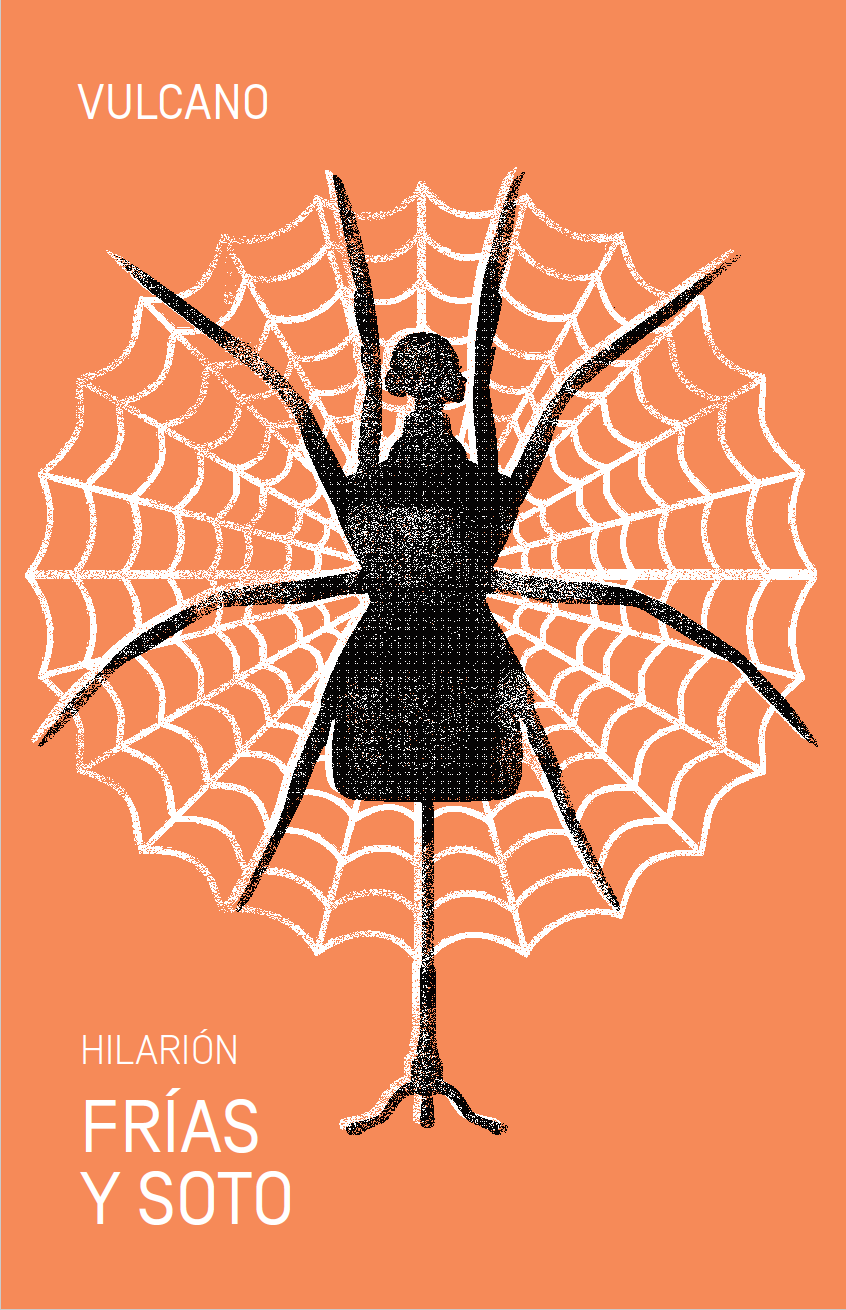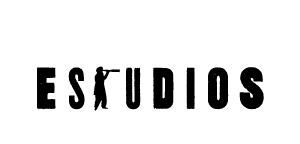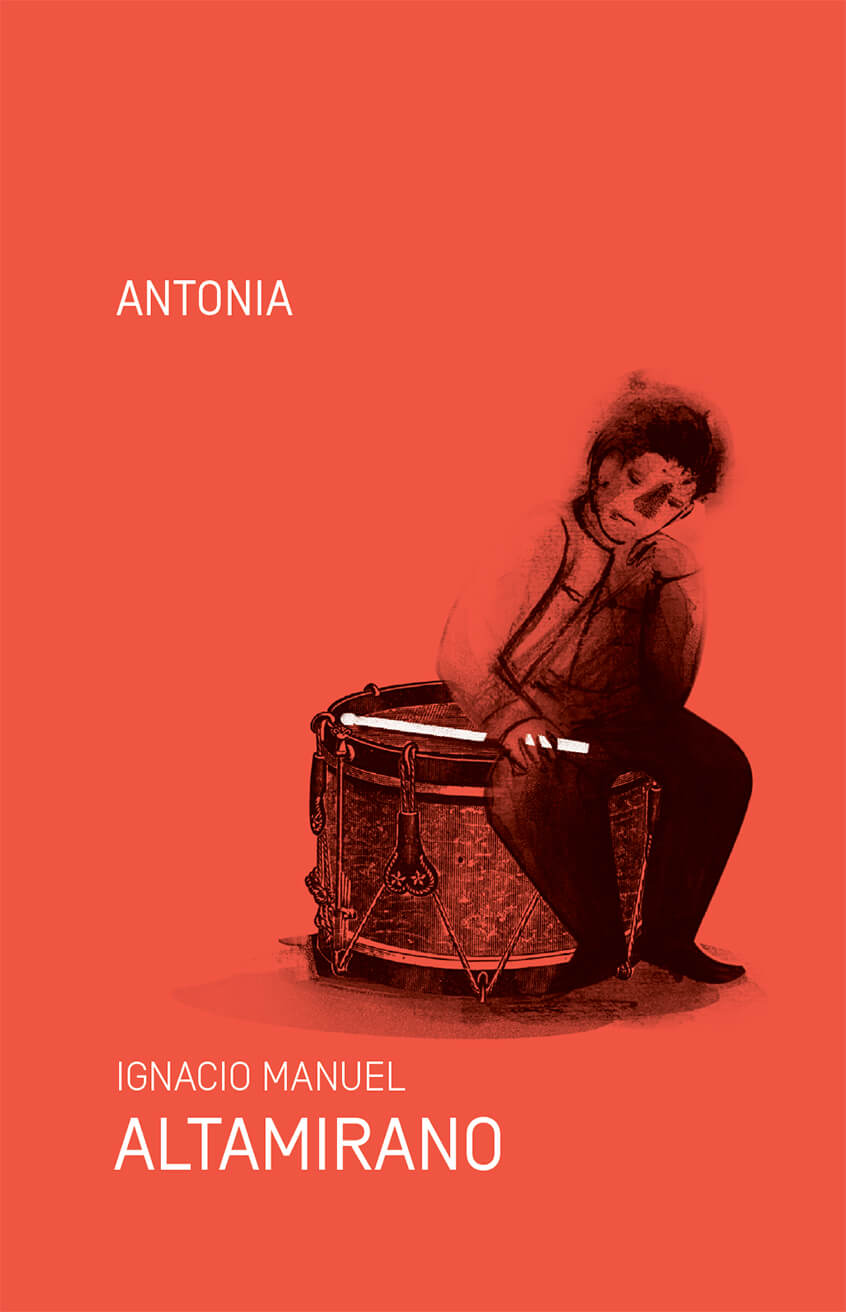VULCANO
HILARIÓN FRÍAS Y SOTO
1861
Presentación: Claudia Canales Ucha
Edición y notas: Lorena de Anda Alanís, Rocío Paytuvi Llorente y Emilia Rodríguez Cid
Edición y notas: Lorena de Anda Alanís, Rocío Paytuvi Llorente y Emilia Rodríguez Cid
Y no era ya la áspera e ignorante campesina que no sabía lo que eran el mundo y la vida; ya no cubrían su cuerpo los harapos de la mendiga. En el corto espacio de tiempo trascurrido había aprendido cuanto puede saber una mujer.
Con esa precocidad de instinto y rapidez de concepto que sólo las mujeres poseen, adivinó modales, locución, arte de agradar y de mentir, todo lo que comprende la deliciosa escuela de su sexo.
Aprendió a leer y a escribir en menos tiempo del que emprendería en ello un hombre.
Su belleza se había realzado con el cultivo. Era, en suma, la refinada cortesana a la que sólo le faltaba salir al escenario, pero cuyo papel estaba perfectamente estudiado.