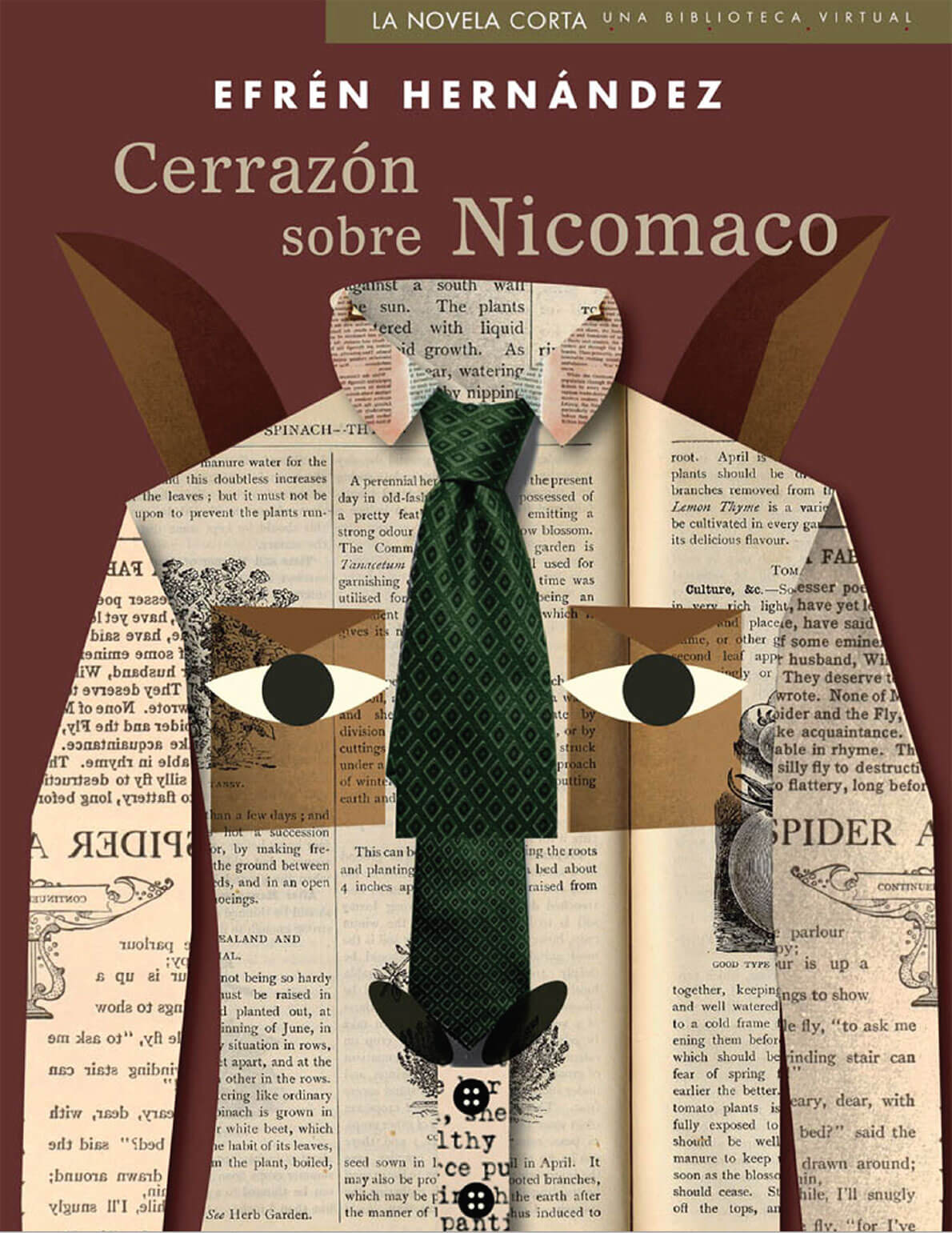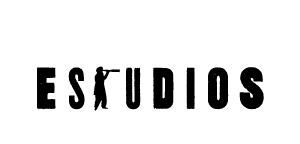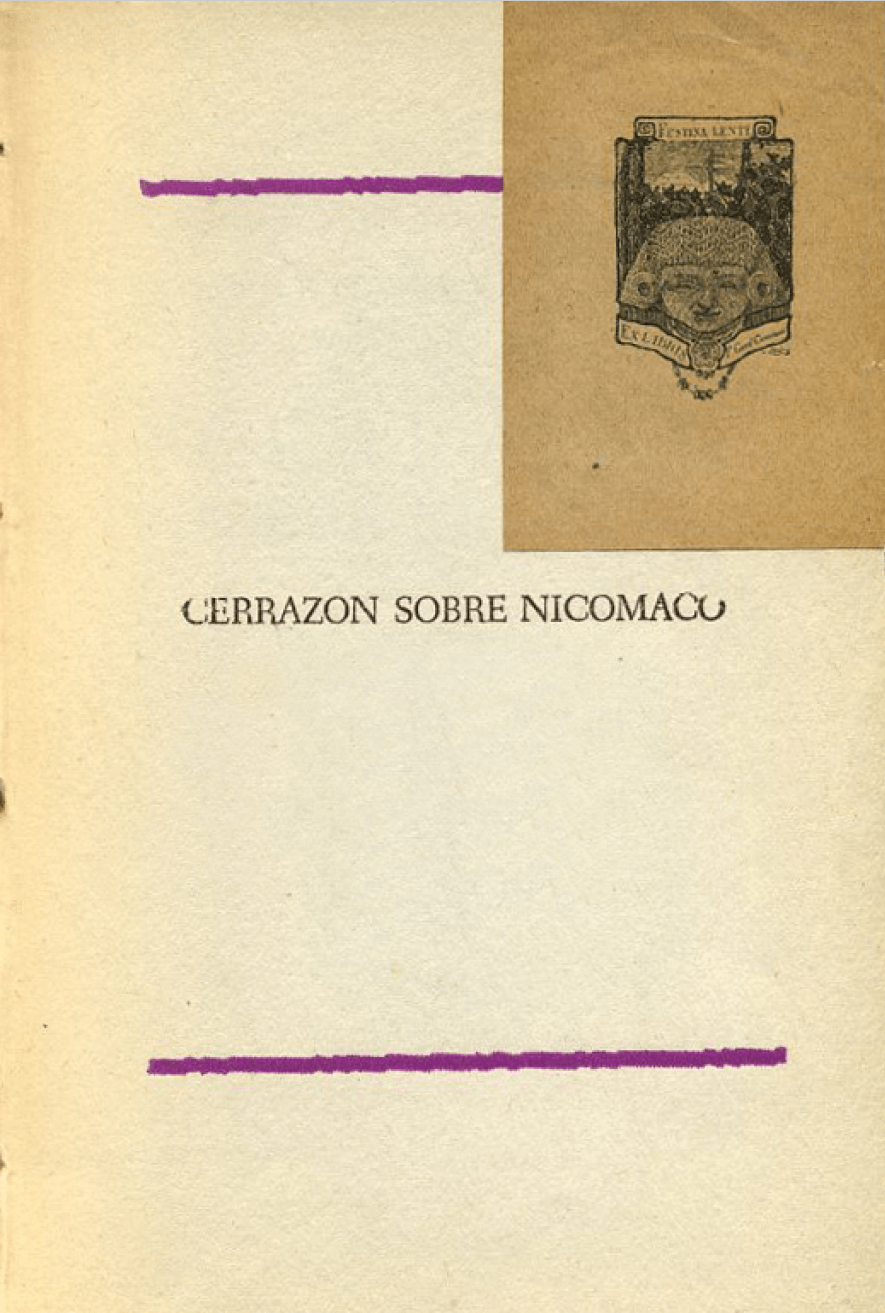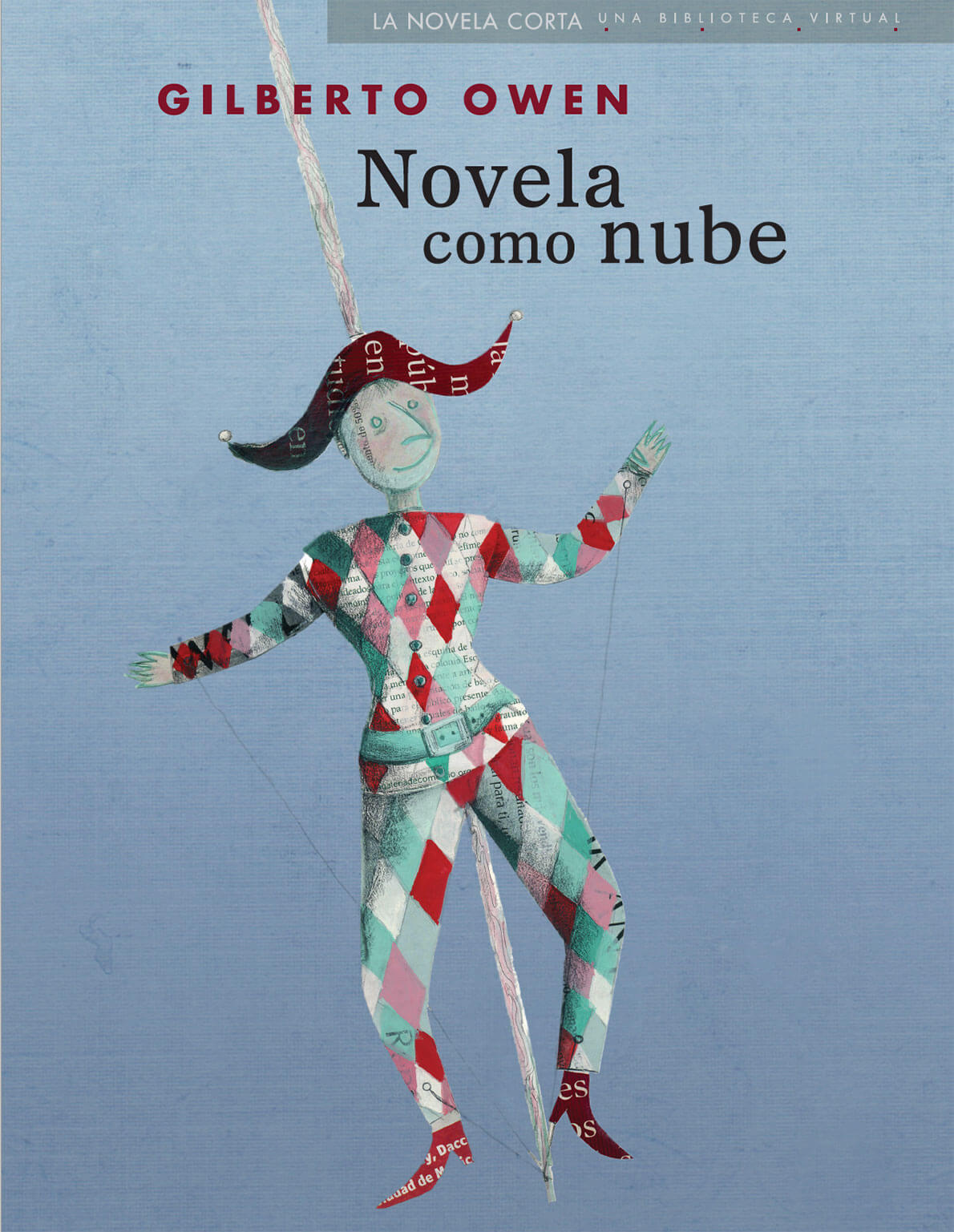CERRAZÓN SOBRE NICÓMACO
EFRÉN HERNÁNDEZ
1946
Guadalupe Martínez Gil
El excelentísimo Señor volvió hacia mí sus ojos, dio orden de despejar la sala, que no quedara nadie, descolgó las cortinas, desplegó un volumen impresionantemente grueso, amarillento y grande; se sentó ante éste en el sillón de honor de su escritorio, y entrecerró los ojos hundidos en pensamientos. Luego ensartó con su mirada el techo, y como si hablara en nombre de las vigas, empezó a decir que sí con movimientos de cabeza. Finalmente, en un tiempo en que yo ya había empezado a divertirme y a contar las bolitas de una de las filas de bolitas que marchaban al sesgo en su corbata, despegó los labios —¿seguirían aceptando las vigas su mirada?
—Va usted —murmuró— a llevar, a toda prisa y dentro del mayor secreto, este paquete a cuatro personas cuyo nombre y dirección no me es dado revelar.